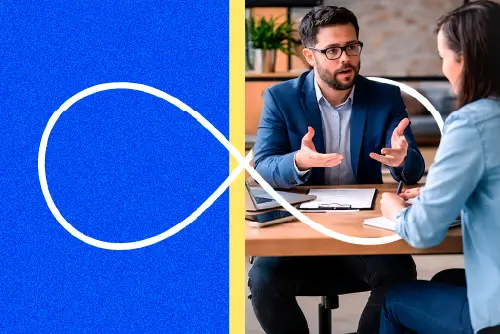En su última carta a los accionistas de Berkshire Hathaway, Warren Buffett dejó una idea esencial para el florecimiento humano y organizacional: no castigarse por los propios errores del pasado. «Aprendan al menos un poco de ellos y sigan adelante. Nunca es tarde para mejorar», dice Buffett. Lastimosamente, nuestras culturas corporativas hacen todo lo contrario: castigar duramente el error. Esta actitud es una gran barrera para la innovación y transformación.
La condena del error en las organizaciones tiene dos caras. La primera es su intento de prevención a toda costa. Como hablaba no hace mucho con Francisco Moreno, consultor en creatividad y transformación, creador de la famosa campaña de la Estrellas Negras, además de muchas otras intervenciones contextuales, sin el error es imposible que una compañía sea realmente innovadora, pues la creación de lo nuevo surge de la posibilidad de experimentar y, en consecuencia, equivocarse. Sin embargo, las organizaciones están llenas de sistemas que castigan el error y el fracaso, y que no son capaces de leer lo que cada error cometido revela sobre el mercado y la empresa. Son sistemas como las auditorías permanentes, las jerarquías rígidas o las evaluaciones de desempeño, todas formas de constricción que evitan que la gente tome riesgos.
Una cultura de prevención del error no es una cultura de la seguridad o la prudencia. Es una del control y la falta de toma de decisiones. En lo que parece rigor, hay más bien una falsa robustez que está lejos de la antifragilidad, es decir, de fortalecerse con situaciones adversas. Por consiguiente, es una cultura en la que nada es ágil ni se puede mover. Los procesos jamás avanzan porque se teme dar cualquier paso, a menos que otro, una autoridad, dé vía libre para hacer algo por lo que a uno luego lo puedan castigar. La indecisión, influenciada por el temor al error, paraliza los proyectos, crea bruma mental para ejecutar o somete las cosas a procesos inútiles e innecesarios. Por ejemplo, a que la gente pierda más tiempo en la búsqueda de validaciones por escrito de lo que puede hacer que en hacer las cosas mismas. «Mándame esto por correo para dejar trazabilidad»: he ahí una frase que se dice no con el ánimo de movilizar las cosas, sino de responderle a la sombra temible de un auditor futuro.
Los mecanismos de prevención a toda costa del error convierten a las personas en meros cumplidores que operan una compañía para propósitos fijos, en lugar de ser creadores que, mediante su trabajo, redefinen los propósitos mismos de la compañía. Como escribió hace cincuenta años el sociólogo organizacional Robert Cooper, propósitos fijos dan estructuras fijas. Una organización que le tema al error es por naturaleza incapaz de transformarse y, por consiguiente, de adaptarse a las nuevas circunstancias contextuales.
Pero a nadie lo felicitan por los errores que comete. Solo lo juzgan, en especial gracias a ese don que es ser profeta del pasado. Cuando alguien se equivoca, siempre es posible ver en retrospectiva las señales supuestamente evidentes que anunciaban el error. Y todo el mundo puede «caerles» a los que se equivocaron. En el sector público es especialmente notorio esto. En nombre de un supuesto cuidado de los recursos estatales, bajo el discurso de luchar contra la «corrupción», muchos funcionarios de entidades y empresas públicas temen hacer cualquier cosa solo porque saben que todo error será duramente castigado como una muestra de mala fe.
Este tratamiento de la prevención del error lleva a la segunda cara: la incapacidad de perdonarse un error cometido. Esta es otra forma de impedir toda innovación y creatividad, tanto en la vida individual como en la vida colectiva que define las organizaciones. Cuando uno se mide a sí mismo por los errores cometidos, no puede más que aferrarse al pasado y, por tanto, negarse el futuro. En la memoria colectiva o individual, los errores son verdaderos acontecimientos. Son las marcas que quedan por las acciones fallidas o las omisiones importantes. Muchas de las acciones que realizamos los seres humanos son respuestas al error: intentos de enmienda, de ocultamiento (porque el error provoca vergüenza), de liberación de lo que causa en nuestra identidad o, simplemente, intentos de prevención.
Así pasa también en las empresas. ¿Cuántos protocolos, procesos, decisiones o apuestas no nacieron de un error alguna vez cometido? Se diría que esto es «aprender del error», pero, casi siempre, es más bien veneración al trauma. Porque el error tiene un efecto: fácilmente lo convertimos en nuestra identidad, en especial cuando nos obsesionamos con la «excelencia». Nos describimos a nosotros mismos como «los que fallamos» o como los que debemos prevenirlo a toda costa. Entonces nos volvemos controladores, paranoicos o culposos. No sabemos vivir con el error. No sabemos vernos más allá de él.
Sin errores, claro, no existirían el aprendizaje, el descubrimiento y, en consecuencia, la creatividad y la innovación. Pero el error solo es aprovechable cuando uno sabe amarlo, no condenarlo, ni, sobre todo, condenarse ni condenar a los demás por él. De otro modo, el error se convierte en herida que jamás cicatriza, y en función de la cual uno vive. Esto impide darse cuenta de lo que enseña el error. Por ejemplo, el error puede mostrar que un producto tenía, para su usuario, una funcionalidad diferente de la que asignara su creador original. Pero quien no ama sus errores insiste tercamente en mantener sus intenciones primeras.
Cuando una startup se quiebra, como son los casos de Frubana, Merqueo o Muni, todo el mundo es capaz de diagnosticar qué ocurrió y juzgar los errores de sus fundadores o equipos. Todas fueron empresas que levantaron capital y luego se quebraron. Ante su «fracaso», no faltaron las voces que explicaron lo que se veía «desde el principio». Sus fundadores fueron abucheados en público por gente que jamás ha tomado riesgos siquiera parecidos. Aceptemos que sí se cometieron errores, y que incluso podían ser previsibles para un observador externo. Lo que faltaría en estos «análisis» es entender qué reveló el error, por ejemplo, sobre el mercado o las industrias en las que estas empresas incursionaron. Quizás estos emprendedores saben ya algo que nunca se podía saber al principio, y que escapa a los análisis obvios, de profetas del pasado, de quienes no conocen otra actitud ante el error que la condena.
Lo que hay que entender es que el error no es un bache en un camino que podría haber sido plano y continuo, sino la única posibilidad de camino; el error es, esencialmente, una transformación de la conciencia propia que se vuelve apta para captar nuevas señales del entorno circundante. Pero esta aptitud solo se logra si uno no se mantiene aferrado al pasado, sino que es capaz de dejar que el error lo transforme.
El error es quizás la fuente de conocimiento más importante de cualquier compañía, más incluso que las investigaciones de mercado o los grandes volúmenes de datos. El error es lo que revela nuestro propio carácter, pero también nuestros desajustes con el entorno. Hace parte de cualquier proceso de adaptación y, por tanto, de cualquier integración con un sistema más amplio. Nadie puede crecer sin errores. Por supuesto, hay errores que deben ser condenados. Pero lo que nunca debe ser condenado, ni evitado es la posibilidad de equivocarse.
Por: Simón Villegas