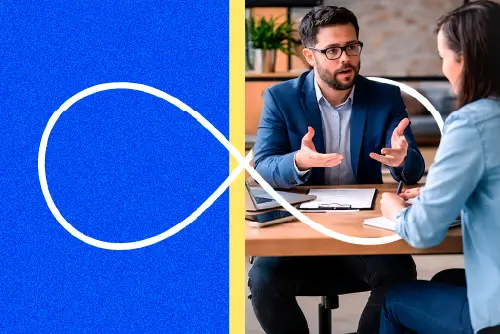Vivimos en la era de la comunicación permanente y, sin embargo, nunca nos ha costado tanto dialogar. Resulta paradójico que, mientras líderes globales se reúnen en el Foro Económico Mundial en Davos para hablar de cooperación, sostenibilidad y futuro compartido, en muchos espacios, desde la esfera pública hasta las organizaciones, el diálogo se haya erosionado hasta convertirse en confrontación, ruido o simples monólogos enfrentados.
No es que hayamos perdido la capacidad de conversar; es que hemos perdido la humildad. Dialogar exige reconocer que no tenemos todas las respuestas y que el otro puede aportar una perspectiva valiosa. Pero en una cultura que premia la certeza, la visibilidad y la velocidad, admitir límites se percibe como debilidad. Preferimos defender posiciones antes que explorar ideas. Preferimos tener razón antes que comprender. Así, las conversaciones dejan de ser encuentros y se transforman en trincheras.
A esta falta de humildad se suma algo más incómodo: la necesidad de mostrar poder y el anhelo egoísta de figurar. Muchas veces no dialogamos para construir en conjunto, sino para destacar, ganar visibilidad o posicionar una imagen personal que permita crecer individualmente. El diálogo se convierte en un escenario donde se compite por el foco, por la última palabra o por imponer una narrativa propia. En lugar de escucharnos, competimos por ser vistos. El resultado es predecible: conversaciones llenas de palabras, pero vacías de sentido.
El tercer gran enemigo del diálogo es la obsesión por mantener el control. El diálogo auténtico es, por definición, incómodo y riesgoso. Puede llevarnos a cambiar de opinión, a perder protagonismo o a aceptar que la mejor idea no es la nuestra. Por eso preferimos conversaciones “seguras”, diseñadas, moderadas y predecibles, donde nada realmente importante esté en juego. Controlamos tanto el intercambio que terminamos anulándolo.
Entonces, ¿qué debemos hacer para volver a dialogar? Tal vez el primer paso sea dejar de confundir liderazgo con protagonismo. La humildad no debilita al líder; lo vuelve creíble. Escuchar no reduce el poder; lo legitima. Y renunciar al control absoluto no genera caos, sino inteligencia colectiva. Volver a dialogar exige líderes dispuestos a salir del centro, a poner el propósito por encima del ego y a aceptar la incomodidad de no tener siempre la razón.
El verdadero diálogo no ocurre en los grandes foros, sino en la renuncia silenciosa al ego, al control y a la necesidad de figurar. Y esa renuncia, hoy, parece ser el acto más revolucionario de todos.